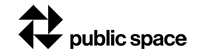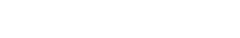«El espacio público es el lugar de la conexión. La conexión, ya sea a través de wifi o mediante el espacio físico. Una smart city sin calidad espacial no tendría la capacidad de ser amable ni sostenible»
La reconquista del espacio público parece estar totalmente en marcha. Ahora que la ciudad compacta se presenta como el nuevo paradigma de una Europa corroída por la dispersión urbana, no está de más examinar lo que se impone como un modelo de vacío para la ciudad densa: la plaza de San Marcos, en Venecia o el Central Park, en Nueva York. Dilatación en el tejido tupido de La Serenissima, en el caso del cuadrilátero de San Marcos; soplo de aire, con respecto a la malla ortogonal de Manhattan.
Estos referentes atemporales han fundado dos arquetipos de espacio público pero, sin embargo, no podrían agotar el género. Porque, desde que Frederick Olmsted aplicó sus teorías en el territorio neoyorquino, las formas de hacer ciudad han evolucionado y han hecho que los urbanitas —con creciente número a nivel planetario— estén cada vez más ávidos de espacios públicos apropiables.
Así pues, como lugar de flujos por excelencia, el espacio público debe ser tan agradable de atravesar como lo bastante hospitalario para quedarse en él. En su diversidad tipológica, debería prestarse al máximo de usos posibles, por no decir a todos los usos. Lugar festivo o de expresión de la disensión —lo hemos visto recientemente en la plaza Tahrir, en El Cairo, o en la madrileña Puerta del Sol—, pero, sobre todo, escenario de la vida cotidiana.
Esta noción de cotidianidad nos lleva a preguntarnos cuál sería el símbolo del espacio público. Quizá podríamos encontrarlo en São Paulo, megalópolis de veintidós millones de habitantes, en la elegantísima «Marquise» de Oscar Niemeyer, que crea, con flexibilidad máxima, un umbral intermediario que aglutina una serie de edificios en el corazón del Parque do Ibirapuera. A no ser que se encuentre, de forma más general, en la obra de Rogelio Salmona, en Colombia, elogiable por su capacidad de imbricar la arquitectura y la ciudad sin establecer ninguna frontera entre ellas. En una época que ve cómo el espacio público se privatiza cada vez más, estas dos referencias provenientes de América Latina nos dan, ciertamente, una pista a seguir y a seguir explorando.
En los años setenta, es decir, un siglo después de la inauguración del Central Park, el surgimiento de una nueva máquina urbana, el Centro Pompidou, reactivó el debate en el centro de París. La inteligencia del proyecto de los arquitectos Piano y Rogers sobrepasa el mero género estructural para lograr una verdadera dimensión urbana. Nunca se recalcará lo suficiente que este centro cultural, convertido en edificio de culto de la modernidad, se preocupó por no ocupar todo el solar para hacer sitio en el espacio público. La piazza exterior, en forma de concha, invita, de este modo, a entrar en el edificio, cuyo propio vestíbulo está concebido como una plaza. El recorrido prosigue por la escalera-tubo que cruza en diagonal la fachada y que conduce hasta una terraza. Esta obra excepcional selló, en 1977, el pacto ineludible entre la arquitectura y la ciudad y abrió, de este modo, el camino a una generación de edificios cargados de espacio público.
La Biblioteca Nacional de Francia, obra de Dominique Perrault, le tomaría el relevo una veintena de años más tarde, calzando, en la geometría establecida por cuatro grandes volúmenes abiertos, una plaza elevada, accesible tanto de día como de noche. Más adelante, la Ópera de Oslo confirmó la validez de esta generosa estrategia urbana en un proyecto firmado por el grupo Snøhetta y basado en el plano oblicuo, donde la arquitectura se convierte en urbana recreando su propio paisaje en medio de un fiordo. En aguas más cálidas, el MuCEM de Rudy Ricciotti, en el puerto de Marsella, se inscribe en este tipo de arquitectura de interfaz. En este caso, la «quinta fachada» está completamente dedicada a una plaza elevada entre el mar y el cielo, al final de un recorrido, menos museístico que urbano, a través del Fort Saint-Jean.
Aún más recientemente, la Filarmónica de París, en el parque de La Villette, demuestra, igualmente, que se puede ser un instrumento musical en plena interpretación sin perder nunca el contacto con la ciudad y, sobre todo, la periferia de la capital. En un caluroso homenaje de Jean Nouvel a Claude Parent, padre de la «arquitectura oblicua», el espacio público se prolonga a través de un juego de rampas.
Tampoco hay que olvidar que Lina Bo Bardi concibió una de sus obras maestras en São Paulo: la MaSP. En su radicalidad formal, este «museo puerto» situado a lo largo de la avenida Paulista se eleva del plano del suelo para liberar espacio público, a la vez que lo cobija del sol y de las fuertes lluvias. Y, en la misma ciudad, el Museo Brasileño de la Escultura, obra de Paulo Mendes da Rocha, se empotra dentro en el suelo para facilitar el uso del espacio público. Es remarcable hasta qué punto la cultura es una fuerza motriz en materia de dinámicas urbanas.
En la misma línea, se nota que los «ouvrages d’art» y otras infraestructuras saben, a veces, salir del registro estrictamente funcional para revelarse más civiles —en el sentido de urbanidad—, desde la Rambla del Mar barcelonesa, de Viaplana y Piñón, hasta la parisina pasarela Simone de Beauvoir, de Dietmar Feichtinger, pasando por la High Line de Nueva York, transformada por Diller Scofidio + Renfro buildings. Todas confirman que la noción de «recorrido» es tan importante como la de estructura. Y el viaducto de Rabat, obra de Marc Mimram, no indica lo contrario cuando demuestra su capacidad de ser mucho más que un puente, tal y como ocurre con el puente de Gálata, en Estambul, con una tipología de dos plantas que responde perfectamente a la cuestión cruzar y/o quedarse.
Y, siguiendo la lógica de esta época que invita a intercambiar funciones, se percibe la pujanza de otra tipología en diferentes puntos de Europa: el «puente plaza». La pasarela de Carme Pinós en Petrer (España), la plaza sobre una autopista de Sant Adrià de Besòs (España), de Sergi Godia y Berta Barrio, o el futuro nuevo puente de Burdeos, de Rem Koolhaas. «Los puentes son palabras tendidas», dice el poeta Julien Blaine. Aquí, la palabra clave es «vínculo», que refuerza la tesis de que el lugar crea vínculo.
Aquí nos encontramos exactamente en el núcleo de la cuestión: la vinculación. El espacio público es el lugar de la conexión. La conexión, ya sea a través de wifi o mediante el espacio físico. Una «smart city» sin calidad espacial no tendría la capacidad de ser amable ni sostenible. Está claro que la potencialidad es la idea fundamental y la diversidad de escenarios la situaría por encima del diseño, por no decir de lo que está «sobrediseñado». Porque, a veces, el espacio se ve excesivamente ocupado por los objetos, sobre todo cuando no forman parte integrante del concepto espacial. Todo lo contrario sucede en Ripoll, Cataluña, en el teatro «La Lira» de RCR arquitectos, o ante la catedral de Reims, Francia, con la obra «topográfica» de José Ignacio Linazasoro.
Paralelamente, la transformación de grandes ejes, como la avenida Diagonal, en la ciudad de Cerdà, o los Champs-Élysées, en la ciudad de Haussmann —hay que recordar el filme de Godard À bout de souffle, cuando Jean Seberg vendía el New York Herald Tribune por las aceras— nos revela una tendencia europea hacia la reducción del impacto del coche sobre el espacio público. Y, en Marsella, la Grande Ombrière de Norman Foster, tan atractiva que se convierte en una trampa de selfies, no podría ocultar la mutación que ha sufrido el Vieux Port tras la actuación paisajística de Michel Desvigne. A vista de pájaro, nada parece haber cambiado y, sin embargo, todas las funciones se han invertido: más espacio para el peatón y menos para el coche.
«Trabajo para el peatón y no para el aviador», escribió Fernand Pouillon en sus Mémoires d’architecte. Él, que construyó en ese mismo Viex Port, es también autor de la célebre operación de Point-du-Jour, en Boulogne-Billancourt, en que el encargo —de los años sesenta— consistía en articular 2.260 viviendas en torno a una secuencia de espacios públicos. Y, aquí, la obsesión contemporánea por la seguridad, con su serie de vallas y de contraseñas, no se ha impuesto gracias a la generosidad del arquitecto. Otro ejemplo a seguir.
Francis Rambert │ Traducción de David Bravo