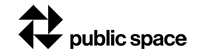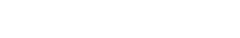La gestión del aire es también un territorio de macro y microdisputas de poder, de visibilidad política e ideológica.
A veces me pregunto si las teorías conspiratorias según las cuales alguna —perversa— compañía tecnológica nos ha implantado un chip en la cabeza tienen razón. Porque, de no ser así, cuesta entender cómo nos hemos tragado que las ciudades deben ser inteligentes, que hay que “aprovechar” los big data para que sean más eficientes y que para ello hay que producir datos, cuantos más mejor, y llenar el espacio público de cacharros que lo midan todo. Se trata de narrativas que nos han ido contando al oído sin que nos hayamos dado cuenta y que, de tanto repetirse, terminan instalándose como inevitables en algún lugar remoto de nuestra mente. Narrativas fantasiosas sobre ciudades-máquina mejoradas gracias a “nuevas” tecnologías, con espacios públicos conectados por redes digitales que supuestamente generan comunidad y que son eficientes gracias al despliegue tridimensional de todo tipo de sensores, como si la conectividad y la eficiencia fueran valores impepinables; como si no estuviera demostrado que las conexiones y las redes funcionan para quien tiene los medios, el tiempo y el cuerpo para conectarse, y que las conexiones de unxs generarán la exclusión y la desigualdad de otrxs; como si la eficiencia como motor del desarrollo urbano no estuviera en el centro del problema, pues esta no supone más que estrujar con más fuerza el sistema productivo —ya sea un tornillo, una cantera o un cuerpo humano— para producir más para el beneficio de unxs pocxs. Esto no significa que la eficiencia del consumo energético no sea deseable, sino que es importante preguntar: ¿eficiencia de qué?, ¿para quién?, y, sobre todo, ¿a costa de quién? Que se lo pregunten a lxs repartidorxs de comida a domicilio.
Una tecnología estrella de las ciudades inteligentes son las redes de monitorización medioambiental y, en concreto, los sensores de calidad del aire. Son perfectos ejemplos del “internet de las cosas”, donde las máquinas se comunican para generar datos que, cual varitas mágicas, reducen los contaminantes en suspensión, presumiendo que conocer los datos conlleva la toma de medidas técnicas, políticas y sociales para conseguirlo. Sin embargo, está demostrado que no sucede así en la realidad, en parte porque la toma de medidas requiere, sobre todo, voluntad política, personal y colectiva; y en parte porque alterar el aire es muy complicado.
En cualquier caso, medir las concentraciones de un puñado de gases y partículas permite conocer algunas condiciones de esa masa fluida y con frecuencia invisible que forma parte fundamental del espacio público, lo rellena, proporciona energía e intercambia materia con plantas, humanos, bancos, bolardos, nubes…, masa que lo penetra todo y regenera los cuerpos muertos. Los sensores dan algunas pistas sobre las concentraciones de ozono o de dióxido de nitrógeno, pero también configuran espacio-aire público: su organización espacial, uso, accesibilidad o desigualdad.
Los sensores de las redes de monitorización están protegidos en casetas relativamente grandes colocadas en el espacio público, precisamente para medir su aire. Estas casetas aparecen en medio de aceras, plazas y parques; ocupan espacio y hay que sortearlas, aunque normalmente están camufladas y no se ven, como tampoco pueden verse sus datos. En general, puede accederse a estos en las páginas web de los gobiernos (locales, regionales y estatales). El convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente firmado por la Unión Europea en 1998, exige a los Estados miembros monitorizar la calidad del aire y facilitar el acceso a la información a la ciudadanía. Esto ha sido muy importante para que algunas ONG —como Ecologistas en Acción, por ejemplo— realicen sus propios análisis de los datos disponibles para forzar a que los gobiernos rindan cuentas de sus políticas y sugieran soluciones. Sin embargo, ¿qué grado de apertura y accesibilidad necesitan tener esos datos? ¿Qué sucede cuando se utilizan para redefinir el precio de la vivienda y, como consecuencia, excluir todavía más a las personas que respiran aire contaminado?
Como sistemas sociotécnicos, los sensores implican unas leyes que determinan responsabilidades y derechos, unos sistemas de estandarización de la manufactura y el calibrado de los sistemas de medida para que los datos sean comparables, o la definición de unos límites de concentraciones tolerables para la salud, entre otras muchas cosas. Estos límites se han utilizado para comunicar a la ciudadanía el estado de la calidad del aire en tiempo real a través de los Índices de Calidad del Aire, definidos por la Organización Mundial de la Salud. Además de comunicar la calidad del aire en un momento dado, estos límites hacen recomendaciones a los ciudadanos, como salir a hacer deporte, o no, utilizar el espacio público o tomar calles secundarias en bicicleta. De esta forma, los índices de calidad del aire trasladan la gobernanza del aire a lxs individuos y recomiendan qué cuerpos pueden estar en el espacio público y haciendo qué actividades, asumiendo que el espacio seguro es el interior doméstico. Sin embargo, ¿quién va en bici?, ¿quién puede tomar calles secundarias si el recorrido implica demorarse unos minutos? Sin duda, no quienes reparten comidas a domicilio. ¿Quién puede quedarse en casa? Ni lxs barrenderxs ni lxs niñxs que van al colegio a pie, ni, por supuesto, quienes no tienen acceso a los datos. Así, estas recomendaciones no solo asumen el autogobierno de nuestros cuerpos, sino que también configuran desigualdad en el acceso al espacio público.
Para solventar las limitaciones de los datos abiertos, desde hace una década han emergido numerosos proyectos para abrir también la tecnología. Mediante kits de sensores baratos y de “fácil” ensamblaje, el objetivo de casi todos los proyectos ha consistido en contribuir con más puntos de medida. Estos sensores “hazlo tú mismo”, inspirados también por el internet de las cosas, tienen una gran importancia para reconocer la distribución desigual de los efectos de la calidad del aire y para evidenciar injusticias medioambientales en áreas carentes de sensores o en lugares donde los datos “oficiales” no son de fiar, pero plantean una pregunta crucial: ¿cuántos datos más hacen falta para intervenir? No es que la tecnología no esté suficientemente desarrollada, o que falten datos, sino que, una vez ha quedado claro que el aire de una ciudad está casi siempre muy contaminado y que hay que actuar con urgencia a múltiples escalas, ¿es necesario medir más?
La presencia de un virus microscópico que viaja suspendido en aerosoles ha invertido estas lógicas que dábamos por supuestas. La contaminación ahora no está fuera, sino que sale del interior de nuestros cuerpos. Los espacios domésticos no son necesariamente seguros: por falta de espacio o por abuso, maltrato o exclusión; de hecho, en el caso de la covid-19, el espacio público es más “seguro” que el interior. Muchas personas tienen que trabajar, precariamente, fuera de casa en espacios mal ventilados para que funcionen los servicios mínimos de las ciudades. Además, la gestión del aire del espacio-aire público durante la pandemia se ha convertido en una herramienta biopolítica que funciona casi en tiempo real para evitar intercambio de aires. Cada día se determina quién tiene que salir al espacio-aire público y para qué, o quién no puede hacerlo; quién tiene que confinarse para no compartir su aire, y quién tiene que salir para respirar. Se gestiona cómo se respira y se definen los orificios corporales que deben taparse (nariz, ojos, boca, piel). Se zonifica el espacio público por horas, edades y, en algunos lugares, hasta por géneros; por actividades (bici sí, juegos no), por relaciones de cohabitación (dos, tres personas, burbujas de aire compartido), por distancias (1, 1,5 o 2 metros; 5 o 10 kilómetros, etc.), por limites geopolíticos (barrio, ciudad, región, estado, corredores, etc.) o por límites de propiedad (privado, público). Como consecuencia, el espacio-aire público se ha convertido en territorio de macro y microdisputas de poder, de visibilidad política e ideológica. Y, todo esto, afecta de forma desproporcionada en función de las interseccionalidades entre clase, raza, género, condición económica y diversidad funcional de cada persona.
Así, el SARS-CoV-2 ha hecho más evidente todavía que el aire y la desigualdad social van de la mano. Y que lo que está en juego no es tanto la calidad del aire que se respira —que, sin duda, genera muertes y exclusión—, sino quién puede respirar, qué y dónde, y qué se hace colectivamente al respecto. Por qué nos llevamos las manos a la cabeza y la mitad del mundo se para cuando un virus quita la respiración a personas blancas, y, por el contrario, no pasa nada cuando la rodilla de un policía quita la respiración y ahoga a personas negras.
Esto no implica que no haya que medir, ni enmarcar la pregunta como “tecnología sí o tecnología no”, como sucede en debates medioambientalistas. Tampoco significa volver a la prehistoria en la que se hacía fuego frotando unos palos, o a una naturaleza edénica que nunca existió. Requiere entender el presente en detalle y preguntarse qué tecnología, para qué, para quién y, sobre todo, a costa de qué y de quién, ya sean humanos o no-humanos. Esto implica que, antes de medir más, es necesario entender quién puede respirar en el espacio-aire público, y pensar qué hace falta para un futuro que merezca la pena ser vivido para todxs, humanos y no-humanos.