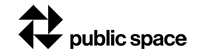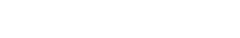«Hay un consenso europeo sobre el hecho de que el espacio público contribuye al bien común y que su cualidad puede ser y es determinante. Este consenso se fundamenta en la creencia, implícita pero profunda, en la democracia y su manifestación en el espacio público».
Uno de los libros que me encantaría escribir, aunque probablemente no lo haga nunca, es la historia de los exteriores europeos, un complemento del monográfico de 1963, escrito por Mario Praz, La filosofia dell’arrendamento. Praz nos habla de los interiores, desde la antigüedad griega y romana, hasta las Arts & Crafts inglesas y el Art Noveau, principalmente a través de pinturas, acuarelas y grabados. Estas imágenes reflejan el gozo doméstico de una elite que podía permitirse esta felicidad y pagar el encargo a los artistas que la retrataban. Pese a la doble capa de mediación —esta es la lectura que Pratz hace de unas imágenes que, por sí solas, ofrecen una interpretación filtrada de una cotidianidad idealizada, protegida, en los interiores de una clase privilegiada—, el libro consigue transmitir el sentido de una vida transcurrida entre paredes. En manos de un escritor perspicaz y talentoso como Pratz, el libro sobre el mundo exterior debería ser capaz de revivir el pasado ajetreado de las calles y las plazas. Así como muchos interiores se dan por descontado, lo mismo ocurre con el pan y la sal de la ciudad, las calles y plazas, cruciales para hacerla funcionar. Son tan ubicuas que, en su mayor parte, tienen un papel discreto, que pasa desapercibido, como meros corredores y cruces.
De la misma forma en que Pratz se ciñó al territorio europeo —con la excepción de una sola imagen de un interior neoyorquino—, también hay razones de peso para circunscribir a Europa este hipotético libro sobre el espacio público. Obviamente, ni los interiores privados ni los espacios públicos exteriores son exclusivos de Europa. Hay interiores en cada edificio y espacios públicos en cada pueblo, villa y ciudad de todos los continentes. Sin embargo, pese a su presencia global, los espacios públicos del resto del mundo no tienen necesariamente la misma relevancia que los europeos. Si bien es cierto que no se le puede atribuir a Europa la propiedad o paternidad del espacio público en general, parece que hay algo de muy europeo en la manera de entender la condición pública de estos espacios. Y digo esto siendo plenamente consciente del riesgo de sonar eurocéntrico, prevenido de la dificultad de entender verdaderamente todo lo que implica y abarca esta manera de ser público. Al fin y al cabo, muchos de los espacios que son públicos desde el punto de vista jurídico —lo que implica que son de acceso universal— no son tan públicos cuando la interacción social es el criterio que se toma para definirlos. No todo lo que está pintado es un cuadro y la accesibilidad, por sí sola, no hace que un espacio sea público.
Los espacios públicos incluyen todo lo que hay entre la solemnidad y la mundanidad. Los extremos del campo que abarca el espacio público son relativamente fáciles de identificar y son comunes casi en todas partes. Un extremo lo constituyen los espacios públicos ceremoniales, que están destinados a ser, precisamente, esto. Normalmente, son grandes y están concebidos para ser monumentales. El típico ejemplo es la plaza mayor, normalmente situada frente a las sedes del poder u otros edificios públicos importantes. En estos espacios oficiales se celebran encuentros multitudinarios y tiene lugar la representación simbólica de abstracciones como el Estado, el poder, la religión, la ciudadanía o la patria. Son el escenario común de las muestras de poder y, a veces, contra el poder. Su tamaño permite acoger desfiles, festivales, manifestaciones, conciertos y todo tipo de eventos espectaculares e imponentes que reúnen grandes sumas de participantes pero que esconden la ausencia de una vida verdaderamente pública.
En el extremo opuesto del espectro, hay los espacios públicos informales, que existen por pequeño que haya sido el esfuerzo en diseñarlos, si es que ha habido alguno. La esquina de una calle es el típico ejemplo de este tipo de espacios públicos, hechos para los peatones. Así pues, a un lado encontramos los espacios públicos extraordinarios, que toman vida solo en ocasiones especiales; al otro, la diversidad de lugares que tratan con el público a diario y donde, habitualmente, tanto el espacio como las actividades que ocurren en él son «infra-ordinarias», en palabras de Georges Perec. Los espacios extraordinarios son todos únicos a su manera, pero casi intercambiables en su unicidad; los espacios infra-ordinarios son aparentemente todos iguales pero, para las personas que hacen un uso cotidiano de ellos, tienen una singularidad innegable.
Tanto los espacios ceremoniales extraordinarios como los cotidianos infra-ordinarios se pueden encontrar en todas partes, desde Brasilia hasta Pequín, desde Brisbane a Brazzaville, desde Boston a Bangkok y desde Barcelona hasta Berlín. Pero lo que Barcelona, Berlín y cada una de las otras ciudades europeas ofrecen —y que no es demasiado común en otras partes del mundo— es un territorio intermedio muy rico, formado por espacios públicos que se pueden situar a medio camino entre lo extraordinario y lo infra-ordinario, sin desplegar la pompa y circunstancia de los espacios públicos solemnes ni nada más allá de la mundanidad cotidiana.
Si existe un aspecto realmente europeo en el espacio público, lo encontraremos en sus parques y plazas, zonas de juegos, rincones verdes, skateparks, carriles bici, áreas para peatones, pistas de baloncesto y todo el resto de espacios urbanos habituales de los barrios. Y ni siquiera hace falta que se trate de espacios completos; pueden ser un par de bancos aquí, unos cuantos árboles allá, un aparca-bicicletas bien situado, el alumbrado público, una fuente, una sección de calle consistente, una parada de autobús, un pavimento, una obra de arte público e incluso unas marcas sobre el asfalto que revelan la importancia del espacio público. Todo esto incluye el mantenimiento y el cuidado que se tenga con ellos. En este sentido, hay un paralelismo con la arquitectura europea, que sobresale en una franja intermedia parecida, con todos sus edificios de vivienda colectivos, sus escuelas y bibliotecas, sus equipamientos deportivos y centros cívicos.
Uno de los motivos por los cuales esta zona intermedia abunda en Europa es innegablemente financiero: los países muy pobres pueden malgastar enormes cantidades de recursos en una sola plaza monumental frente al palacio presidencial —aunque sería mejor que no lo hicieran— pero solo las sociedades opulentas pueden permitirse toda la infraestructura que suponen los espacios públicos intermedios bien diseñados —y la arquitectura que los hace posibles—. No todos los países que pueden pagar su construcción están dispuestos a hacerlo pero, en la mayoría de los países europeos, los ayuntamientos sí lo están. Y, normalmente, ellos son los clientes y proveedores del espacio público. Cuando menos, obligan a los promotores privados a costear los proyectos como condición para obtener permiso para construir. De esta forma consiguen proteger el espacio público de los poderes erosivos de la privatización, parte integrante de la ideología neoliberal imperante, que trajo la aplicación de las lógicas del mercado incluso en campos y disciplinas en los que no existe un mercado real. Y, pese a los enormes cambios tecnológicos, que están afectando profundamente la concepción que todo el mundo tiene de las esferas pública y privada, en Europa, el hardware del espacio público aún se considera esencial para acoger y generar una rica diversidad de interacciones sociales, expresiones y gestos.
Porque, al fin y al cabo, sea cual sea el color político de los gobiernos estatales o municipales en un momento determinado, hay un consenso europeo sobre el hecho de que el espacio público contribuye al bien común y que la calidad del espacio público puede ser y es determinante. Este consenso se fundamenta en una creencia, implícita pero profunda, en los valores de la democracia y en su manifestación en el espacio público. Incluso las personas que no conocen de la antigua Grecia mucho más allá de Platón y el Partenón, tienen una compresión vaga de las posibles relaciones entre el espacio público y la democracia, entre el ágora y la polis, en su doble sentido, que se refiere tanto al lugar como a las personas que lo habitan.
Parece ser que este tipo de espacio público intermedio y democrático prolifera de manera particular en países con menor desigualdad de ingresos, muchos del los cuales son europeos. Un instrumento para comparar la igualdad es el índice Gini y, aunque existen varios índices Gini y que todos difieren ligeramente entre sí, se constata que los países más igualitarios del mundo son europeos. Esta correlación merece un análisis más profundo pero, de momento, basta con decir: «Muéstrame tu Gini y te diré cómo es tu espacio público». O al contrario: «Enséñame tus espacios públicos y te diré cuán igualitaria es tu sociedad».
Berlín y Barcelona no han sido escogidas al azar para encajar en la anterior aliteración de nombres de ciudades que empiezan por B. El Berlín occidental de la Internationale Bauausstellung (IBA), en los los años ochenta, en lo que entonces todavía era la Alemania dividida, y la Barcelona que se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos de 1992, durante los primeros años de la nueva España democrática, son, de hecho, dos referencias cruciales cuando se trata de entender el desarrollo reciente del espacio público en Europa. Ambas reflejan el giro posmoderno de la ciudad europea: un nuevo modo de valorar y redescubrir formas de urbanidad que no se basan en las discontinuidades y la apertura propias del urbanismo moderno, sino en espacios urbanos finitos y definidos, situados en tejidos urbanos densos.
El Berlín del IBA y la Barcelona olímpica son los puntos de partida de la historia más corta posible sobre el espacio público europeo, desde los años ochenta hasta el presente. Berlín y Barcelona inspiraron a muchos diseñadores urbanos, alcaldes y funcionarios públicos durante los años noventa, la primera década del siglo XXI y, posiblemente, aún hoy. El tejido urbano reconstruido de Berlín y las nuevas plazas y parques de Barcelona fueron ejemplos de lo que acabó convirtiéndose en una contagiosa nueva fe en la ciudad, una confianza renovada en la cultura urbana. Este resurgimiento de la ciudad tiene sus efectos en todas partes, de Hamburgo a Turín, de Liverpool a Tirana, de Oporto a Tallin, de Oslo a Santa Cruz de Tenerife.
La breve historia del redescubrimiento de la ciudad y de la cultura urbana, este «triunfo de la ciudad», tal y como lo llamaba Edward Glaeser en su libro homónimo, coincide con el rápido ascenso de la noción de espacio público, que, hasta entonces, no había formado parte del lenguaje profesional, como apuntaba Thierry Paguot en su concisa obra L’espace public. En relación a la aún corta vida de la expresión, son significativos los cambios en el título de la revolucionaria obra de Jan Gehl, Life Between Buildings: Using Public Space, que es otra referencia importante dentro de este giro posmoderno. Cuando se publicó por primera vez en danés, en 1971, el título era simplemente Liver mellemm husene («La vida entre edificios»), sin subtítulo alguno. En la segunda edición danesa, que apareció nueve años más tarde, se le añadió el subtítulo: Udeaktiviteter og udemiljøer. Esto se traduce como «actividades al exterior y ambientes exteriores»: aún sin rastro del espacio público. No fue hasta la traducción inglesa de 1987 que aparecieron las dos palabras, espacio y público, en la portada y en la página del título. Y las traducciones subsiguientes en otras lenguas también incluyeron estas palabras.
Antes de los ochenta, «espacio público» se utilizaba principalmente para describir el dominio público metafórico, del cual los periódicos, la opinión pública y la democracia son ejemplos. Paquot se entretiene en la diferencia, en francés, entre la forma plural y la singular. El singular, espace public, hace referencia a lo que él llama «la fábrica de opinión pública». El plural, espaces publics, describe espacios urbanos concretos que, como bien muestra Paquot, no son constantes universales sino que difieren de un lugar a otro y en períodos diversos. No son los mismos en Europa que, por ejemplo, en Oriente Medio, así como tampoco son los mismos hoy que durante tiempos medievales.
Poco después de la aparición de la primera edición del libro de Gehl, se publicó otra obra importante que tampoco usaba el término pero que también trataba del espacio público, aunque desde una perspectiva formal, en vez de social: Stadtraum in Theirue und Praxis (1975), de Rob Krier. Ambos libros abordan la modernidad y sus limitaciones a la hora de producir espacio público, ofreciendo recursos para producir espacios más significativos. En este sentido, los dos son realmente posmodernos.
Estas dos publicaciones forman parte de un discurso posmoderno sobre la ciudad y el espacio público más amplio, que surgió en los años sesenta, tomó fuerza en los setenta y comenzó a materializarse en el entorno construido en los años ochenta. Este discurso no solo no se restringía a Europa, sino que incluso parece ser que estaba dominado por voces americanas como las de Kevin Lynch (The Image of the City, 1960), Jane Jacobs (The Death and Life of Great American Cities, 1961), Erving Goffman (Behavior in Public Places, 1963), Colin Rowe y Fred Koetter (Collage City, 1978), William Whyte (The Social Life of Small Urban Places, 1980) y, más adelante, la de los Nuevos Urbanistas (New Urbanists). Sin embargo, este hecho dice más del papel del inglés como lengua franca de la arquitectura y el urbanismo que sobre el verdadero centro de gravedad donde estas ideas de ciudad se pusieron en práctica, que fue, sin duda, Europa. Oriol Bohigas y MBM en Barcelona, Kleihues en Berlín, Aldo Riossi y su concepto de ciudad análoga que se irradia desde Milán, los estudios morfológicos de Jean Castex y Philipe Panerai en París (Formes urbaines: De l’îlot à la barre, 1977), las reivindicaciones de Rob y Léon Frier para la reconstrucción de la ciudad europea y el diseño urbano activista de Maurice Culot en Bruselas (con ARAU), su trabajo de comisariado en Bruselas y en París y los estudios y intervenciones de Jan Gehl en Copenhague son solo algunos de los muchos agentes activos en aquel momento.
La orientación que tomó la posmodernidad europea en materia de ciudad la separa de su contraparte americana, mucho más centrada en la arquitectura y el simbolismo. Obviamente, hubo todo tipo de influencias mutuas; aun así, en general, la perspectiva urbana se desarrolló más extensamente en Europa que en cualquier otro lugar.
Si se amplía el foco sobre esta breve historia posmoderna, se puede obtener una panorámica más general en la cual el espacio público reciente es la continuación y el resultado de una tendencia más larga que empieza con la rápida urbanización de Europa durante el siglo XIX e inicios del XX. Esta urbanización sin precedentes empezó en Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial, y llegó a Polonia o Grecia mucho más tarde. Pero el patrón general era el mismo: la transformación social desde el predominio de una cultura rural hacia el predominio de una cultura urbana.
Esta urbanización no solo generó lo que el marxismo clásico llamaría «proletariado industrial» sino que, también y con igual relevancia, originó una nueva clase media de habitantes de la ciudad. En esta clase media, la correlación entre ciudad y sociedad civil es tan obvia como difícil de articular. El siglo XIX fue testigo de una transformación fundamental de las sociedades europeas con el surgimiento de la clase media, que, en última instancia, no se convirtió solo en la principal usuaria de la ciudad, sino también, de forma directa o indirecta, en su cliente.
Se puede escribir una historia del espacio púbico aún más larga, que normalmente se resume en algunas pocas declaraciones generales cobre una conexión, si no una continuidad, que retrocede desde los tiempos posmodernos y modernos hasta el foro romano y la estoa y el ágora griegas, con breves paradas en las grandiosas plazas barrocas frente a iglesias igualmente grandiosas, en las regiones meridionales alemanas y austríacas, en las plazas de los palazzi civici de las ciudades-estado italianas y en las plazas de mercado de las ciudades medievales del norte de Europa. No importa lo cuestionable que pueda ser este triple salto temporal; el mero hecho de que se pueda estirar hasta 2.500 años atrás es indicativo de la profundidad histórica del espacio público europeo, incluso durante el largo período en el que no era llamado explícitamente espacio público.
Buena parte de los capítulos de esta larga historia no constituyen nada más que un solemne recuento de una especie de espacio público —del tipo ceremonial y único— junto con algunos de los espacios infra-ordinarios que, de algún modo, sobrevivieron al derribo y al olvido. De manera parecida, hasta el siglo XIX, gran parte de la arquitectura histórica que ha sobrevivido, ya sea en la realidad o en las páginas de los libros de historia, bien pertenecían a las tradiciones vernáculas infra-ordinarias o eran palacios, catedrales y templos excepcionales u otros edificios monumentales.
Cuando la arquitectura empezó a gravitar desde el dominio exclusivo de los monumentos excepcionales destinados a la clase dominante hacia las construcciones para la sociedad civil, el urbanismo también cambió. En el siglo XIX, el urbanismo ejercido como profesión independiente se encontraba todavía en su infancia pero se fue alejando de la monumentalidad afirmativa que sostenía el poder de un rey o de la iglesia para construir ciudades para los ciudadanos y, a su vez, dar forma a la sociedad. Puede ser que el resultado puede siga siendo monumental, como se ve en los bulevares del París de Haussmann, en la urbanización de la Barcelona de Cerdà o en la Ringstrasse vienesa, cada una de ellas fruto del encargo de los poderes gobernantes. Sin embargo, estos gobiernos ya no estaban glorificando tan solo su poder; también atendían a la ciudad y a sus ciudadanos. El Ensanche de Cerdà y su estructura repetitiva, a base de manzanas con chaflanes, ofrecen el ejemplo más rotundo de la ausencia de una monumentalidad convencional, axial y direccional, que, no obstante, también se percibe en la impresionante Ringstrasse, donde cada una de las partes está en proporción con el resto, de modo que se anulan las jerarquías espaciales. Lo mismo ocurre con los bulevares de París, que impusieron un nuevo orden en la ciudad y que, aunque monumentales en sí mismos, en esencia, son todos igualmente importantes.
Volvamos a la posmodernidad y al presente. Comparadas con las transformaciones del siglo XIX y de principios del siglo XX, cuando muchas ciudades europeas cambiaron y crecieron hasta volverse irreconocibles, las décadas más recientes son ciertamente menos dramáticas y más radicalmente disruptivas. Incluso los proyectos más grandes de los últimos tiempos, como los Docklands de Londres, la Barcelona olímpica y post-olímpica, el área oriental del puerto de Ámsterdam, el Hafen de Hamburgo, el IBA y la reunificación de Berlín, el Puerto de Copenhague, o la Île de Nantes, son menores en relación a la escala de la ciudad. Aún siendo considerable, su impacto físico es limitado porque se basan más bien en transformaciones progresivas que en reestructuraciones drásticas. Se trata del urbanismo entendido como el acto de «juguetear con un motor en marcha», tal y como diría Bernardo Secchi.
Desde este punto de vista, el Berlín y la Barcelona de los años ochenta y noventa marcaron un punto de inflexión, no únicamente en relación a la era moderna, sino también respecto a los últimos 150 años de rápida urbanización en Europa. Salvo un pequeño número de excepciones —Londres sería el único ejemplo que me viene a la cabeza— es improbable que las ciudades europeas sigan protagonizando un crecimiento continuo sustancial. Frente a una población que a duras penas crece, un período de estagnación económica y un grado de urbanización que ha llegado al punto de saturación, lo más probable es que, en el futuro, en Europa, en muchas situaciones urbanas, se tienda a reducir la escala, desde la planificación regional y la construcción de ciudades o distritos enteros hacia intervenciones a nivel de barrio, de manzana, de plaza y de calle. Esto significa que es bastante probable que la preocupación por el espacio público haya llegado para quedarse; de hecho, podría hacerse más importante de lo que ya es.
Hans Ibelings