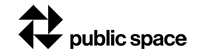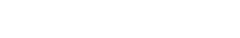Reducir el número de automóviles es clave para esta reconquista del espacio, pues de cuanto menos asfalto dispongan las ruedas más tierra se libera para plantar.
Por primera vez en la historia, hay más personas viviendo en ciudades que fuera de ellas. En un puñado de décadas, oleadas de emigrantes se han instalado en las urbes añadiendo automóviles y ruido y desbocadas emisiones de CO2 y frotamiento de asfalto y cables hasta provocar que un sinfín de diseños urbanos hayan quedado obsoletos. Esto quiere decir que miles de ciudades se han convertido en insanas y, por tanto, insostenibles. Así que, modificar la forma y la idea de estos grandes y numerosos focos de contaminación planetaria debería ser, y parece que está siendo, una prioridad mundial.
Muchos pensadores del espacio señalan a la ciudad compacta y verde como el modelo ideal; compacta, porque facilita una movilidad ágil, e impide que los edificios se derramen a lo largo de kilómetros. También verde porque es imprescindible procurar aire y paseos de calidad a los miles o millones de personas que coinciden en esos perímetros comprimidos. Además, el cambio climático y las periódicas alertas por polución ambiental obligan a actuar con urgencia. Pero ¿cómo oxigenar rápida y eficazmente unas estructuras a menudo hipercomplejas? ¿Cómo multiplicar su verde?
El urbanismo táctico está aportando soluciones creativas en espacios muy concretos y acotados, pero la emergencia que vivimos requiere intervenciones lo más homogéneas posibles para que el cambio sea sistémico y no puntual. A la vez, debe actuarse rápido. Parece una contradicción apelar al mismo espíritu de “lo veloz” que nos ha acercado hasta el punto del colapso, pero la realidad es que ya hay soluciones verdes listas para implementarse, proyectos en absoluto improvisados que se han fraguado durante años, y solo falta la voluntad de aplicarlos… a fondo.
La pandemia, las evidencias sobre los efectos del cambio climático y la cada vez más patente movilización popular a favor de retocar ciertos modelos han provocado que en muy poco tiempo se hayan activado iniciativas y mecanismos que hasta ahora solo se contemplaban como posibilidad. Así, mi ciudad ha pasado del eslogan “Barcelona, posa’t guapa” [Barcelona, ponte guapa] al de “Esto no es un simulacro”, y una consecuencia práctica ha sido que el departamento de parques y jardines haya contratado a biólogos para sustituir a los gestores que hasta hace muy poco seleccionaban los árboles y plantas metropolitanos en función de lo bonitos que eran. Estos ajustes empiezan a reproducirse en otras ciudades del planeta, donde parece asumirse que es la hora de lo autóctono, porque, entre otras razones, las especies locales se adecúan mejor a la intemperie local, duran más, consumen menos y contribuyen a polinizar su entorno de acuerdo con los ciclos naturales de la vida.
Para administrar el verde, cabe confiar al fin en ciertos científicos que llevan demasiado tiempo eclipsados —cuando no directamente marginados— por un imperio del automóvil que ha conseguido imponer su universo artificial. La opinión pública se ha rendido a las máquinas desplazando a los márgenes a plantas, árboles, animales, es decir, a todo el mundo natural no humano, convirtiéndolo en alternativo. Hoy el propósito no es eliminar los automóviles, pero sí recuperar buena parte del espacio que les hemos entregado para, entre otras cosas, respirar una naturaleza más limpia y más cercana, volviendo a familiarizarnos con palabras “verdes” como rosa silvestre o ginesta, vencejo o cernícalo, almez o jacarandá.
Nombrar el entorno define el imaginario, y la nueva apuesta apunta a que reconozcamos cómo se llama una planta además de la marca del último descapotable. Esa recuperación de las palabras incumbe a las propias personas, a las que la fiebre del automóvil relegó terminológicamente a la condición de peatones. Peatón: “Persona que va a pie por una vía pública”. En demasiados ámbitos, ha prosperado la idea de que la ciudad la habitan peatones. Hay quien afirma: “Los peatones somos…”. Es decir, hay quien acepta definirse en función de su relación con la calle en vez de como miembro de ese todo maravillosamente diverso que es una ciudad, aquello pues que en el origen se denominó “ciudadano”.
Rescatar al ciudadano de la casilla peatón es un objetivo filosófico. Igual que reubicar en sociedad a profesionales como los biólogos, zoólogos, antropólogos y compañía, que durante tanto tiempo han sido apartados al rincón de las rarezas pese a que, como analistas de la vida orgánica, saben y trabajan para comunicar que las asociaciones entre seres distintos son la clave de la vida; que un sistema sano se basa en las dependencias mutuas y que el monocultivo del coche desequilibra el ecosistema, o que las malas hierbas son buenas.
El nuevo verde urbano está haciendo que el glifosato y la podadora cedan ante las bondades de las malas hierbas, y es que un césped inglés no atrae tanta biodiversidad como un pomo de retama enjunglada. Para sobrevivir saludablemente hay que conceder cierta libertad a otros seres.
Los apaños chapuceros también están siendo desbancados por actuaciones cada vez más integrales que anteponen el plan de largo recorrido a arreglos inmediatos aunque espectaculares como el que se ejecutó en Texas, donde quisieron contrarrestar los terrenos contaminados por la erosión del suelo y los vertidos químicos a base de kiris, unos árboles japoneses capaces de absorber 21,7 kg de CO2 al día y transformarlos en 6 kg de oxígeno. Como medida de urgencia puede parecer tolerable, pero el kiri no es más que un parche artificioso que más bien sirvió para despistar sobre el cambio estructural que precisaba la ciudad.
El verde se debe aceptar como un todo, no en forma de injerto chic. Colocando el verde adecuado en los sitios pertinentes, la ciudad “florece”, porque verde llama a verde. Cuanto más hay, más queremos. Pero, antes que nada, tiene que existir.
Reducir el número de automóviles es clave para esta reconquista del espacio, porque de cuanto menos asfalto dispongan las ruedas más tierra se libera para plantar, y para pasear, jugar o abstraerse. Al extenderse la conciencia de que esto no es un simulacro, los huertos urbanos se reproducen y hay quien está descubriendo que las azoteas verdes amortiguan el sonido, además de crear una cubierta que aísla los edificios térmicamente en invierno, tornándolos más frescos en verano.
La estrategia de ocupar con hierba, árboles, plantas, cualquier espacio libre, por pequeño que sea, desde zanjas hasta parterres, está creando una malla de microclimas saludables que reducen el efecto isla de calor: en el interior de Barcelona, la temperatura puede aumentar hasta 8 ºC respecto a enclaves de las afueras. Y la presencia de plantas se eleva a la categoría de la más inaplazable necesidad al saber que la ciudad ha pasado de tener cinco noches al año por encima de los 25 ºC entre 2006 y 2017 a sudar 21 noches en 2020, haciendo que los expertos sustituyan el concepto “noche tropical” por el de “noche tórrida”.
La abundancia de árboles crea, además, corredores para animales, que pueden cruzar la ciudad y llegar a otros paisajes recuperando itinerarios que les habían sido vedados. Un ejemplo es la montaña de Collserola, donde la multiplicación de casas y urbanizaciones fue cerrando las salidas naturales de, por ejemplo, los tejones (que desde hace años no pueden realizar sus clásicas mudanzas a montes vecinos). Una forma de evitar estos bloqueos es incentivar el verde legislando para impedir que se edifiquen más inmuebles o incluso derribar algunos.
La presencia de animales es la prueba del algodón, la que determina hasta qué punto nos sentimos parte de una “familia” animal o pretendemos redundar en el “ombliguismo” de nuestra especie, como si pudiéramos prescindir del resto. El movimiento de otros seres, los olores y sonidos que producen, estimulan a su vez nuestros sentidos, permitiéndonos experimentar la humanidad de una forma más completa. Basta pensar en los niños. ¿Cómo queremos que desplieguen su “humanidad”? ¿En qué ciudades deseamos educarlos? Una de las mejores apuestas que podemos hacer por ellos es permitirles formar su instinto con un abanico de opciones verdes que se desplieguen a diario a su alrededor, perfilando callejeros que les concedan caminar solos atendiendo a mucho más que automóviles y semáforos.
Ya hay normativas municipales y arquitectos que se esfuerzan para que más animales se desplacen por la ciudad y para que muchos de los que se fueron vuelvan a anidar, refugiarse, en lugares que una vez habitaron. Por eso se están diseñando edificios con ángulos y fisuras que ofrezcan cobijo a las aves, a la vez que se articulan calles y avenidas pensando en las ardillas, los gatos, los ratones que pueden pasar por ahí.
Huertos, azoteas y corredores verdes, malas hierbas, edificios con grietas óptimas y tantas otras opciones descontaminantes empiezan a coincidir en ciudades diseñadas para favorecer las influencias mutuas que multipliquen el impacto de lo verde. El gran reto será integrarlo todo de un modo fluido, y que las emisiones derivadas de la movilidad no boicoteen los logros obtenidos. Una muy buena noticia es que ya existe un modelo concreto que se ha demostrado eficaz, se llama supermanzana.