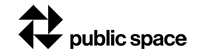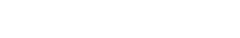El planeamiento urbano de la ciudad occidental a menudo ha excluído a "los otros", los territorios del desorden. ¿Cómo debemos repensar un modelo de ciudad alternativo?
¿Cuál será la velocidad de la ciudad del futuro? ¿La de la banda ancha de Internet, que elimina fronteras desmaterializando espacios, o la del embotellamiento quilométrico que transforma distancias cortas en tiempos imprevisibles? ¿Y el espacio urbano del futuro? ¿Serán ruinas inacabadas cubiertas por montañas de basuras y escombros o la asepsia superiluminada de los megacentros de compras y ocio? ¿Habrá calles en el futuro? ¿Sobrevivirán a la fragmentación creciente de los espacios, a la negación absoluta de cualquier territorio de ambigüedad o de convivencia entre lo público y lo privado? ¿Dejarán de ser los hogares de los automóviles, decorados especialmente con un paisajismo destinado a ser visto a través del parabrisas? ¿O serán el hogar de los sin hogar, de los sin lugar, de los desterrados del orden mundial? ¿Cuál será la vivienda del futuro?
Las altas rejas puntiagudas y las cámaras de vigilancia que delimitan los denominados “espacios privados” se han ido expandiendo en el sentido de incorporar áreas cada vez mayores a una gestión territorial empresarial y privatista, dibujando un horizonte carcelario en nuestra cotidianeidad. Son hermanas, gemelas, del exilio excluyente al cual condenamos permanentemente a la mayor parte de los ciudadanos del planeta. Periferia, “banlieue”, “ghetto”, “favela”: es siempre la misma historia de definir los espacios que no se organizan siguiendo esta lógica como “desviantes”, “marginales”, “subnormales”, y destinar a ellos el espacio más inaccesible y descualificado para evitar la convivencia que amenaza los valores inmobiliarios y la estabilidad social. Entonces la ciudad se defiende de sí misma, imaginando que finalmente pueden existir espacios absolutamente inmunes a la pobreza y libres de contradicciones o utopías de conversión final de todos los habitantes urbanos en clientes y consumidores.
Las morfologías urbanas que corresponden a los regímenes privados de control territorial --shopping malls, complejos multiuso—tienen una historia vinculada a la conversión de los espacios construidos en activos financieros y a su sumisión a las lógicas y deseos de rentabilidad de los excedentes de capital que circulan en el mercado financiero global.
La condición esencial para que el espacio construido pueda ser un activo financiero que pueda circular libremente en el mercado financiero global, además de la destrucción de barreras para su libre circulación por el planeta, es la existencia de una única forma de relación del poseedor del bien con el espacio físico que ocupa: la propiedad individual. Este punto es importante porque, como veremos, el paradigma de la propiedad individual, hegemónico sobre todas las demás formas de relación de los individuos con el territorio, ha sido una de las motivaciones y justificaciones más poderosas para la negación del derecho a la existencia de otros modos y tipos de vínculos territoriales. Es más: la correspondencia entre un lugar --físico, material-- y un pedazo de papel que contiene coordenadas matemáticas, códigos racionales y abstractos, es el elemento que introduce el paradigma que hoy estalla en términos de escala en la velocidad de los algoritmos e instrumentos financieros. Contrariamente a lo que apunta el sentido común, la propiedad individualizada y registrada no es la que proporciona una seguridad de posesión mayor, sino aquella que está totalmente libre de vínculos --complejos o colectivos-- para circular en el mercado de las localizaciones. Esta hegemonía --de la propiedad como única forma legítima de posesión-- es fruto de un proceso aún no completado del todo que se inició hace más de 250 años en la historia de la relación de la humanidad con el territorio poblado. Una historia que empieza con el vallado de las tierras comunales y la separación entre tierra y trabajo en Europa y que se consagra como forma jurídico-política con la formulación del Estado liberal. En el período de la Ilustración, con su proyecto utópico de una democracia de propietarios libres, es cuando se origina una vinculación estrecha (y restringida) entre “propiedad”, “libertad” y “ciudadanía”. Este “orden liberal democrático”, concebido como forma predominante de organización de las economías y sociedades en sus vínculos con el territorio, es el que pasa a establecerse, sobre todo a partir del siglo XIX, como modelo hegemónico. Este modelo se consolida en la forma de los Estados-nación, que proporciona la matriz conceptual y práctica de la noción de “espacio público” --una noción que también es privatista en la medida en que aparece conjuntamente (y como contrapunto o complemento) a la de espacio privado. Por lo menos desde el siglo XIX, cuando los gobiernos implantan sistemas de circulación, saneamiento, manutención, ocio, entre otros, lo público se entiende como “propiedad privada del Estado”, esencial para sus prácticas de gubernamentalidad. La literatura localiza en aquel momento el nacimiento del planeamiento urbano como disciplina, una práctica que articula conocimientos técnicos derivados de la medicina, de la ingeniería y de otras ciencias para construir una administración territorial del conjunto de la ciudad bajo el signo del orden, de la racionalidad y de la eficiencia; y ya no mediante intervenciones puntuales embellecedoras. Des del punto de vista de la intervención concreta sobre los territorios, se implantan sistemas que permiten una mayor velocidad en la circulación de las mercancías. Pero, al mismo tiempo, estos sistemas son formas extrovertidas de urbanismo que se expresan a través de un espacio definido como “público”, es decir, gestionado por un aparato burocrático-estatal.
Si el espacio público es regulado por y para el control estatal, ya a finales del siglo XIX se introduce la zonificación en el lenguaje instrumental del planeamiento. Se trata de la adopción de reglamentos de volumetría y usos, tomando la parcela privada como unidad de referencia básica. Al asumir principios funcionalistas, el planeamiento urbano pasa a determinar el destino de la ciudad a partir de la definición de los “productos inmobiliarios” que pueden ser construidos en cada lugar: la fábrica, la residencia burguesa, las áreas comerciales, la vivienda obrera.
Es en la ciudad industrial del siglo XX donde el planeamiento urbano adoptará los perfiles de un movimiento de vanguardia, estructurándose a partir de la noción de espacio urbano como lugar de producción y circulación de mercancías y también de reproducción de la fuerza de trabajo. Los pactos políticos que se establecieron con la emergencia y el crecimiento del movimiento obrero y sindical --acompañado de la influencia de su ideario político-cultural de justicia, universalidad de derechos e igualdad--, al inicio del siglo XX, en los países centrales, hicieron que los procesos de planificación urbana pasaran a ser guiados –más allá de la liberación de una reserva de suelo para la expansión industrial y mercantil, y de las inversiones en infraestructura necesarias para aumentar su velocidad y productividad-- por la definición estratégica del Estado como redistribuidor de bienes y servicios. Asumiendo su apariencia de “bienestar social”, el Estado capta una parte del excedente de capital (y del suelo de las ciudades) para compensar a los no propietarios (tanto de la tierra como de los medios de producción), invirtiendo en vivienda social, equipamientos de educación, salud y ocio, garantizando las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, incluso ante unos salarios lo bastante bajos para generar elevadas tasas de plusvalía. En Europa y en los Estados Unidos, utopías racionalizadoras y reformadoras hallaron, en la política urbana y en el urbanismo, no tan sólo un campo de aplicación de las ideas de integración de los pobres y de las llamadas “clases peligrosas” para la cohesión social bajo el poder del capital, sino también un verdadero laboratorio de reconfiguración territorial dirigido por el Estado. Más que no discutir las formas presentes en estas intervenciones, objeto de una extensa literatura en el campo de la arquitectura y del urbanismo modernos, lo que interesa aquí es apuntar qué significado tienen estas formas desde el punto de vista de lo que estaba –o que está-- fuera de la gubernamentalidad activa del Estado o en sus márgenes y que constituye un objeto de desterritorialización permanente. O bien, en otras palabras: ¿quiénes son los “otros” y cuáles son sus lógicas territoriales? ¿Cómo inciden sobre estas lógicas las operaciones de estatización?
Volvamos al planeamiento urbano. Si hasta aquí hemos focalizado los orígenes --occidentales, europeos—de las utopías de intervención en las ciudades, no podemos dejar de subrayar el papel de estas mismas operaciones de des-re-territorialización en su imposición colonialista a los países de la periferia del capitalismo. Recuperando esta trayectoria desde el punto de vista de este inmenso “otro”, en primer lugar, los signos abstractos de la propiedad privada y de la funcionalidad se superponen a los signos de la tierra como abrigo, recurso, referencia simbólica y soporte de la vida colectiva. Además de eso, al implantarse parcialmente tan sólo en una parte de la ciudad –identificada con los espacios de residencia y consumo de las élites, en el paisaje de las ciudades integradas a las máquinas de producción capitalista en sus periferias, estos signos abstractos constituyen y restituyen, al mismo tiempo, espacios reconocidos e identificados con las matrices político-culturales de las fuerzas coloniales de ocupación y delimitan, de modo elocuente y permanente, el “fuera”. Este “fuera”, este margen, está también, desde siempre, fuertemente marcado por elementos étnico-raciales.
Sí, nos estamos refiriendo aquí a los paisajes para la vida. Construidos por y para las mayorías, a partir de la lógica de la supervivencia, de las necesidades y de los deseos de prosperidad, se instalan progresivamente --sin plan previo, pero en relación permanente con las propias formas propuestas por el planeamiento--, en condiciones escasas de recursos, sobre las localizaciones disponibles a través de prácticas individuales y colectivas para hacer frente y gestionar la existencia cotidiana en las ciudades. En ellos, los conceptos de vivienda y de trabajo por ejemplo no se encuadran en las rígidas categorías del planeamiento funcionalista. El trabajo a domicilio constituye un elemento central en las economías populares y siempre ha marcado el paisaje de estos territorios. Tampoco es posible establecer una frontera clara entre espacio público y espacio privado, en la medida en que es posible trabajar o establecer una parte de las relaciones de convivencia familiar –en conceptos también ampliados y mutantes de familia—en espacios públicos.
Favelas, bastees, kampungs, slums: su existencia –y persistencia—en las ciudades de la periferia del capitalismo desafía permanentemente los esfuerzos universalistas de las utopías del planeamiento urbano, incluyendo sus categorías: vivienda/familia/privado versus espacio público/estado. En todos estos casos hay una asociación entre un espacio marcado por las lógicas de la vida en contextos de recursos escasos y una condición sociopolítica: el outcast, el marginal o fuera del orden. La propia elección de los términos para designar este espacio –en inglés slum (sinónimo de delincuencia, de criminalidad)--, no arrastra tan sólo una condición de alteridad, sino que también expresa esta Gestalt discriminatoria. A ella se contraponen el “crecimiento ordenado del mercado”, el suburbio de casas en propiedad de las familias blancas norteamericanas, los conjuntos residenciales gigantes en las lejanas periferias en las ciudades del Norte y del Sur. Este ideal de ciudad occidental –blanca, patriarcal, capitalista-- con el cual operamos fue construido durante la era colonial y se desarrolló, en el período neoliberal, hacia un paradigma de acumulación financiera de capital. Este ideal ha producido ciudades que no están pensadas para satisfacer las necesidades humanas. Pero cada vez más, este modelo, diseñado para producir paisajes para el beneficio, ha sido promocionado a objeto de deseo universal. En contraposición a él, nuestras ciudades reales son vistas como “caos”, como ejemplos de irrelevancia y de fracaso del urbanismo.
Reconocer y pensar la ciudad a partir de esos territorios del desorden, apoyando las formas de vida y de supervivencia que allí se dan, es fundamental. Pero para que estas imaginaciones urbanísticas florezcan y se desarrollen, es fundamental descolonizar la imaginación planificadora, cuestionando el principio de que todo plan y toda política pública deben insistir en la idea de modernización. Exigen sus propios espacios y la creación de sus propios paisajes culturales y geografías emblemáticas. El diseño de la ciudad del futuro es un tema abierto, y descansa ciertamente en la capacidad de los múltiples sujetos que la construyen de tener expresión política en las decisiones sobre su destino.
Fotografía: © JR Duran