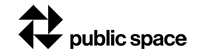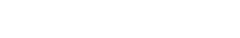La provisión y protección del espacio público es un indicador igual de válido que cualquier otro del estado de salud de una sociedad.
¿Qué es el espacio público? ¿Y qué papel desempeña en el futuro de la ciudad? Plantear preguntas como estas en plena pandemia mundial parece un tanto surrealista, pero, como con tantas otras cosas, la covid-19 ha servido para poner de relieve cuestiones que ya eran urgentes antes de la irrupción del virus. Después de un año viviendo sucesivos confinamientos, la mayoría de nosotros somos más conscientes que nunca de la necesidad que tenemos de espacio público y del papel crucial que este desempeña en la vida saludable de la ciudad; sin embargo, lo cierto es que, desde hace ya unas cuantas décadas, el espacio público ha sufrido una erosión continua debido a los coches, a la privatización, a los supermercados y, más recientemente, a internet. De modo que las preguntas planteadas más arriba pueden ser de lo más oportunas.
El espacio público es, en esencia, el contexto en el que tiene lugar la vida pública, y su máxima expresión se da en un régimen democrático. Históricamente, los espacios públicos urbanos eran sobre todo mercados, que constituían invariablemente el corazón de cualquier villa o ciudad. Los mercados eran los espacios de encuentro e intercambio por excelencia: un lugar donde se congregaban personas de diferentes orígenes y condiciones para intercambiar alimentos, mercancías, noticias y opiniones. Posiblemente, el más sensacional de todos fue el ágora ateniense: un crisol de alimentos, política, comercio y debate; la cuna de la democracia. El ágora era un recinto de forma irregular, salpicado de plátanos y limitado por estos (edificios alargados y porticados para uso público), que desempeñaba múltiples funciones: mercado de alimentos, tribunal de justicia, lugar de entretenimiento, escenario de ceremonias y punto de reunión al aire libre al que acudían los ciudadanos a votar. La cotidiana heterogeneidad del mercado, donde uno podía ir a comprar aceitunas y encontrase a Sócrates soltando un discurso junto a los puestos de pescado, constituía el contrapeso indispensable de las exclusivas cenas (symposia) celebradas por las élites atenienses; un equilibrio que era continuamente objeto de debate público. Así pues, esta tensión entre el espacio público y el poder privado ha sido consustancial a la democracia desde sus inicios, una relación que se ha descompensado peligrosamente en nuestra era moderna.
Para repasar la evolución del espacio democrático desde sus orígenes atenienses hasta la actualidad se necesitarían varios tomos bastante pesados; no obstante, podemos destacar unos cuantos conceptos relacionados con las preguntas que hemos formulado. En primer lugar, el espacio público tiene relevancia porque es inclusivo y, por tanto, fomenta los encuentros con el “otro” (y tolerarlo). En segundo lugar, al dar expresión a aquello que tenemos en común —la necesidad de alimentarnos, de hacer funcionar el cerebro, de sociabilidad, de intercambio—, los espacios públicos permiten la implicación compartida sin la cual la sociedad misma no podría existir. Es fundamentalmente a través de la experiencia de actuar en este espacio negociado —ya sea celebrando algún tipo de ritual público, como por ejemplo una festividad nacional, o bien simplemente regateando por una zanahoria— que aprendemos a ser individuos sociales; del mismo modo que, en la niñez, aprendemos a compartir la comida y la conversación en la mesa de la cocina. En muchos aspectos, los espacios públicos son la expresión urbana de esas mesas familiares: espacios en los que nos reunimos para compartir, para expresarnos y a veces para poner a prueba nuestra afinidad. Creados y preservados para que todos podamos usarlos y disfrutarlos, los espacios públicos ponen de manifiesto lo mejor de la sociedad: sus aspiraciones, su generosidad y, por encima de todo, su tolerancia. Tanto si nos reunimos en ellos para comerciar como para celebrar o protestar, al hacerlo reforzamos el contrato social que nos une —y lo hacemos fundamentalmente de forma visible.
La mayoría de los elementos de la vida pública se han desplazado del espacio físico a internet, y no cuesta mucho percatarse de que este cambio reciente supone una amenaza para la propia estabilidad de la sociedad. Todas las funciones sociales que antes se llevaban a cabo en la plaza del mercado —desde comprar alimentos, comerciar y socializar hasta debatir, contarse chismes y manifestarse—, ahora se pueden hacer por internet, con toda una serie de consecuencias que amenazan la democracia en sí misma. El reciente asalto al Capitolio estadounidense no es más que un síntoma espeluznante de una transformación que se ha ido cocinando durante años. La propagación maliciosa, o por desconocimiento, de mentiras, rumores y teorías conspirativas con fines políticos o de otro tipo se ha demostrado que ha repercutido en las elecciones generales del Reino Unido y Estados Unidos y, a la larga, ha fragmentado la sociedad en varios subgrupos antagónicos motivados por una animadversión y una desconfianza mutuas.
Desde luego, estos agravios no prosperan por sí mismos, sino que se alimentan de las decepciones y los resentimientos subyacentes nacidos de la promesa frustrada del tardocapitalismo y de la acumulación de poder entre unas élites oscuras, factores que internet ha facilitado de forma simultánea. Es en este contexto —de las enormes desigualdades en términos de riqueza, de poder y de oportunidades que amenazan los países democráticos en todo el mundo— donde debe enmarcarse cualquier debate sobre el futuro del espacio público.
Volviendo a las preguntas planteadas al inicio, pues, podríamos decir que el espacio público es la expresión física de una sociedad abierta e inclusiva y que su papel primordial en el futuro de las ciudades será el de contribuir a salvaguardar esta apertura ante múltiples amenazas. Obviamente, el espacio por sí solo no puede solventar los problemas de la sociedad (por más que muchos arquitectos sueñen lo contrario), pero la provisión y protección del espacio público (o sea, de un espacio de acogida donde todas las personas puedan realizar un amplio abanico de actos conformes a la ley) es, sin duda, un indicador igual de válido que cualquier otro del estado de salud de una sociedad. Así pues, ¿qué formas deberían adoptar esos espacios públicos?
Como hemos visto en el caso del ágora, los espacios públicos más socialmente enriquecedores son aquellos que acogen una multiplicidad de acontecimientos de todo tipo. En Atenas, la gente tal vez discrepaba de lo que Sócrates pudiese decir, pero absolutamente todo el mundo comía aceitunas. Es esta coexistencia de uniformidad y diferencia en los espacios públicos lo que fomenta lo que podríamos llamar el espíritu público: de forma análoga a la contracción de un músculo, tener un gran número de encuentros diarios con vecinos, colegas de trabajo, comerciantes y desconocidos con un amplio abanico de necesidades, hábitos y opiniones sirve para construir una conciencia de lo compartido mucho más profunda que un juramento de lealtad a una bandera, a un credo o a un eslogan. Efectivamente, cuando el anterior sentimiento de afinidad se debilita pasan a un primer plano formas posteriores de identidad oficial, a menudo en forma de populismo.
Es en este contexto que la comida tiene que jugar un papel crucial en el futuro de nuestras ciudades y sociedades. No es nada casual que muchos de los espacios públicos más sensacionales de la historia, desde el ágora ateniense y el foro romano hasta Les Halles parisinas, el Covent Garden de Londres, la Boquería de Barcelona o la plaza Yamaa el Fna en Marrakech, fuesen originariamente, o todavía sean, mercados de alimentación. La comida siempre ha sido el elemento que más ha avivado y moldeado el espacio público, e incluso las ciudades. Centros de intercambio históricos como el ágora de Atenas, el foro de Roma y el Borough Market de Londres precedieron las ciudades a las que más tarde abastecieron. La comida congregaba a las personas mucho antes de que las ciudades ni siquiera existieran y siguió haciéndolo a medida que los centros urbanos evolucionaban. Antes de la era del ferrocarril o de la refrigeración, los mercados eran los únicos lugares donde generalmente se podían comprar alimentos frescos, de modo que la gente tenía que visitarlos con asiduidad. Como el espacio abierto más importante (y a menudo el único) de la ciudad, la mayoría eran supervisados por el Ayuntamiento, lo cual ponía de manifiesto el vínculo indisociable entre comida y política. Los mercados también eran allí donde el campo iba a la ciudad, el lugar donde la fundamental alianza entre campo y ciudad se hacía palpable para los habitantes urbanos. En la ciudad preindustrial, nadie podía ignorar de dónde provenía su comida: ovejas, vacas y gansos eran llevados por las calles hasta el mercado y montones de lechugas y coles obstaculizaban la calzada. La plaza del mercado siempre era el lugar más animado de la ciudad: el punto donde las estructuras políticas, comerciales y sociales que apuntalaban la vida urbana confluían para crear la más grande manifestación de urbanidad.
Hoy en día, las estructuras subyacentes que moldean la sociedad han dejado de ser visibles. La mayor parte de los alimentos que comemos llegan a altas horas de la noche, se trasladan de forma invisible y anónima por una serie de cadenas de frío especializadas para reponer los estantes de los supermercados mientras dormimos. Ya no necesitamos salir de casa para comer, para ir de compras, para informarnos de las noticias o para realizar actividades de ocio, y, como ha demostrado la covid-19, muchos de nosotros ahora también podemos trabajar desde casa. La sociabilidad de los centros urbanos está disminuyendo junto con el sentimiento colectivo de quién somos. El poder que antes ostentaban los ayuntamientos también se está desplazando: de los parlamentos y los legisladores a grandes empresas globales, entidades financieras e imperios mediáticos; del ámbito público a manos privadas. Si queremos prosperar en esta nueva realidad, tenemos que encontrar maneras de volver a hacer tangibles nuestras relaciones y de reimplantar espacios donde podamos actuar como ciudadanos, no solo como consumidores.
Es ahí donde la comida tiene un gran potencial para reinstaurar la vida pública que hemos perdido. A diferencia del poder, del dinero o de la influencia, la comida es algo físico, y, puesto que todos tenemos que comer cada día, no ha visto mermado su poder para conectarnos. Efectivamente, durante la pandemia, esto se ha hecho patente de innumerables maneras: vecinos que han cocinado para otros y han llevado comida a los más necesitados, chefs que se han puesto a guisar en las cocinas de las escuelas y miles de personas que han empezado a comprar los alimentos directamente de productores locales o han cultivado los suyos propios. En todo el mundo han surgido nuevas redes alimentarias locales para forjar vínculos que, con la visión política adecuada, podrían sentar las bases para el tipo de comunidades fortalecidas y resilientes que necesitaremos si queremos prosperar en un futuro bajo en carbono. Yo tengo una palabra para ello: sitopía, o lugar de comida (de sitos: comida, y topos: lugar). Dado que nuestra vida está marcada por la comida, si la ponemos en valor y volvemos a situarla en el centro de nuestro razonamiento, si le hacemos sitio en nuestros hogares y en nuestros jardines, vecindarios, ciudades y regiones urbanas, construiremos un futuro más resiliente, tolerante e igualitario.