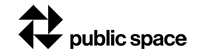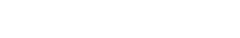Xavier Monteys reflexiona acerca de la sobrevaloración del espacio público y reivindica el estigmatizado espacio doméstico. Nuestro domicilio, inviolable y guardián de nuestra privacidad es nuestro verdadero espacio de libertad.
Creo oportuno empezar por hacer una reflexión sobre la idea recurrente de que el espacio público es el espacio democrático por excelencia. Es cierto que es el lugar de la reclamación política, paradójicamente, sea o no democrática, lo que hemos constatado en distintos ejemplos recientemente, y por eso es democrático. Pero el hecho de que no tenga sentido la idea de una manifestación en casa reclamando democracia, por ejemplo, no hace del espacio doméstico un espacio antidemocrático. La opinión extendida que hemos compartido sin reservas hasta ahora no debería verse, especialmente en el contexto de esta crisis, sin tratar cuando menos de ‘equilibrarla’ con el espacio situado al otro lado del espejo, el espacio privado, la casa. Debo reconocer que mi opinión sobre lo que hemos llamado espacio público ha cambiado, y ahora tengo ciertas reservas en relación con algunos de sus atributos.
En cualquier caso, la calle, es un lugar para la libre expresión donde caben los acontecimientos más variados. El lugar del ‘teatro de la ciudad’, el escenario urbano al que dotamos de sentido diariamente con nuestras ocupaciones cotidianas. El lugar en el que durante la pandemia hemos seguido asistiendo desde los palcos de casa, aunque la obra que se representara fuera equiparable por su austeridad y lentitud al teatro nō. Sin embargo, no necesariamente el espacio público es el espacio bueno. Y aunque escribir sobre este bajo los efectos de la pandemia y hacerlo aquí, bajo el paraguas del Premio Europeo del Espacio Público Urbano, pueda parecer algo fuera de lugar, tal vez sirva para alentar una ‘conversación’ entre artículos, aunque dicha conversación no tenga lugar de una manera convencional. Al fin y al cabo, son los lectores los que podrán escenificar esta conversación dentro de la cual estas líneas serán una voz más.
La primera de estas notas sobre lo que podríamos definir como una sobrevaloración del llamado espacio público, es que de momento la calle que se ha recuperado es la calle comercial, que en realidad ha estado en servicio durante toda la crisis, pero ralentizada. Pero la que parece capitalizar el protagonismo y haberse encontrado a faltar es la calle de las terrazas, ahora idealizadas por algunos hasta la exageración, cuando hace muy poco eran motivo de diferentes y variadas críticas. También se ha sabido que por la crisis el Ayuntamiento de Barcelona ha dejado de ingresar una importante suma en impuestos sobre las terrazas en el presupuesto municipal. Así puede entenderse que la opinión ‘oficial’ acerca de este negocio en el espacio público haya variado sensiblemente, aunque no por ello será un negocio más democrático que cualquier otro. Sin embargo, no deberíamos regresar a la ocupación de la calle exactamente del mismo modo que antes de la crisis, ni en la cantidad de terrazas, ni en la posición de estas en las aceras, que las ocupan como meros espacios de ‘ampliación’ de los locales y no como lugares para mirar la vida de la ciudad. Volveremos a salir a la calle, volveremos por separado sin los niños, que hasta ahora han compartido más horas que nunca con sus padres. A los niños se les ha convertido en un objeto que sirve para todo, antes para medir la calidad del espacio público y ahora para esconder las ganas de pisar la calle de los mayores. En cualquier caso, todos volveremos a nuestras ocupaciones, pero ¿Lo haremos exactamente igual que antes? Espero que no.
La segunda es que para tratar de revisar nuestra opinión sobre el espacio público tal vez deberíamos comenzar por atrevernos a verlo no como algo que forma un conjunto y a lo que le corresponden por tanto medidas políticas adecuadas a ese status, y comenzar a pensar en que está formado por partes tan diversas entre sí, que en muchos casos dudaríamos que formen un todo. Al decir espacio público, en Barcelona, metemos en el mismo saco las calles, tan distintas entre si como las avenidas, las calles del Ensanche, los cruces achaflanados -tan diferentes de las calles-, las calles de barrios como Les Corts, Sants o Sant Andreu, o calles irregulares o sin salida del casco antiguo. Mezclamos plazas, como Glòries con Sant Felip Neri, también pequeños jardines de origen privado, con parques, y parques tan incomparables entre sí como el Turó Park y la Creueta del Coll, o como los diferentes jardines de Montjuich. Y también las playas, el puerto o la Carretera de Les Aigües, y hablamos de algo unitario refiriéndonos a las aceras, la calzada o los parterres. Me pregunto cómo pensaríamos todo esto si en lugar de recurrir al escandinavo bálsamo tranquilizador de ‘la vida entre los edificios’ como definición de espacio público, aceptáramos que el espacio público como tal no existe y que en realidad son partes sin formar por ello un todo. De este modo, no dando por sentado nada, no dejándonos atrapar por ningún lugar común sobre el que ejercer el control, el proyecto o la reivindicación, tal vez pudiéramos encontrar un estado de opinión libre de lo funcional y del muchas veces alienante vocabulario político contemporáneo. Por eso nos ha gustado la calle limpia, más ligera, sin coches o sin apenas coches, con más pájaros, con plantas desatadas, sin terrazas, especialmente silenciosa y sin turistas, que nos ha ayudado a mirarla como si no hubiera existido antes.
La tercera es reconocer que la sobrevaloración del espacio público ha logrado que a este únicamente le objetemos el hecho de estar deficientemente diseñado o tener demasiados coches. En esta sobrevaloración acrítica, me pregunto si ha jugado un papel determinante el hecho de tener un contrario al que por oposición le ha correspondido el adjetivo “privado”. Así al espacio público y ‘democrático’ le ha correspondido en el otro extremo, el espacio doméstico, y tal vez sin darnos cuenta hemos estigmatizado el espacio privado, la casa. Durante esta crisis hemos podido leer algunas veces entre líneas y otras explícitamente, expresiones como ‘vernos encerrados’ o ‘confinados en casa’, y por tanto privados del espacio público y por consiguiente de libertad. El espacio de casa ha sido presentado de un modo irreflexivo (quien sabe si maliciosamente calculado), como nuestra cárcel. Probablemente yo mismo haya contribuido a esta sobrevaloración del espacio público, así es que creo que es una ficción compartida por la cual mientras elogiamos el espacio que tenemos en común, hemos estigmatizado el espacio privado, nuestro verdadero espacio de libertad, el que, conviene recordarlo, nos ayudó a soportar la dictadura franquista. El espacio en el que aún podemos hacer cosas que en la calle están sencillamente prohibidas (y tal vez mejor que siga así). Domi manere convenit felicibus[1]como recogía Claudio Magris en las primeras páginas de El Danubio para referirse al amor al lugar natal y a la carencia de la manía por abandonarlo. Nuestro domicilio es inviolable, al menos lo era hasta que los desahucios se convirtieron en algo frecuente. Ahora corremos el riesgo de desahuciarnos nosotros mismos si persistimos en esta adoración irreflexiva del espacio público democrático.
__________________
[1] Conviene a los felices quedarse en casa.