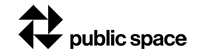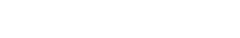Ruanda simboliza como ningún otro conflicto reciente la imagen de una guerra cruenta donde la humanidad pareció olvidar todo sentimiento humano. Su capital, Kigali, es probablemente uno de los nombres que nos viene a la memoria cuando recordamos el genocidio que en 100 días de terror aniquiló a un millón de ruandeses, víctimas del odio y la persecución racial. Sin embargo, en contra de la larga lista de ciudades que podrían encabezar los conflictos que desde finales de los ochenta se han encargado de demostrarnos lo caliente que estaba el mundo al final de la guerra fría, Kigali no fue ni mucho menos el escenario donde el genocidio se llevó su peor parte.
No. El genocidio fue básicamente una persecución sin cuartel en el campo y en las casas, seleccionando, por familias o una a una, a sus víctimas con nombres y apellidos, como los perros de caza persiguen a sus presas hasta descuartizarlas. Y tuvo lugar en Cyangugu, en Butare, o en tantas y tantas otras prefecturas de un país eminentemente agrícola y rural. En contra de lo que pueda parecer, no fueron tropas occidentales, a pesar del horror y el espanto que allá por el año 1994 llegaba cada día a nuestras pantallas de televisión, quienes pusieron fin a las masacres. Fueron las fuerzas rebeldes tutsis que batallaban contra el gobierno hutu las que consiguieron poner fin al genocidio. Y sólo cuando tomaron Kigali, la capital, el genocidio paró.
A diferencia de Mogadiscio, Beirut, Sarajevo o Kabul, capitales todas ellas de otros tantos países con conflictos recientes, lo peor de la batalla no ocurrió en Kigali. Sin embargo, como en estos otros casos, una vez más la fuerza de la ciudad y su valor estratégico jugaron un papel decisivo en el cambio de rumbo entre perdedores y vencedores.
Mucho antes, en la Ilíada, Homero relata una batalla que dura una década y donde acerca el conflicto a su naturaleza humana. Frente a las proezas de sus héroes, la crueldad de la batalla o el papel de los dioses, si tuviéramos que escoger un único protagonista de toda su narración, sin duda sería Troya. La ciudad, la vida de sus ciudadanos, las relaciones sociales y la cotidianeidad adquieren un protagonismo tan notable como el propio campo de batalla, descrito entre las murallas y el puerto. Desde que se conserva memoria escrita de una batalla, el papel de la ciudad ha sido central. Desde entonces, la ciudad, concebida como un espacio de civilización, es también especialmente vulnerable y hasta parece como si irremediablemente conflicto y ciudad fueran dos conceptos indisociables y necesariamente ligados el uno al otro.
De Troya a Kigali va evidentemente un mundo, o más concretamente la evolución de nuestra cultura, de nuestra arquitectura social y política como civilizaciones y tantas y tantas otras cosas. Sería conveniente, por tanto, analizar cómo ha ido evolucionando esta relación, aunque a los efectos de ilustrar este artículo los hayamos escogido como ejemplos de hasta qué punto la presencia de un desastre influye en el mismo concepto de ciudad.
Me temo que, desde la experiencia de trabajar en el campo humanitario, lo que podamos aportar al conocimiento y la historia de las ciudades puede ser más bien poco. Tomaremos, por tanto, el punto de vista del conflicto para intentar aportar algunas reflexiones.
La primera de ellas se refiere a la propia evolución de los conflictos. De la misma manera que con Homero los héroes adquieren rostro humano y la guerra deja de ser una cuestión que hasta entonces dirimían los dioses del Olimpo, en nuestros días la guerra también ha sufrido un salto sustancial que hace cada vez más vulnerable a la población civil no combatiente. Ha sucedido en un breve espacio de tiempo. Entre las imágenes que recordamos de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde la lucha era directa entre ejércitos, y los sonidos de sirenas y gente buscando refugio subterráneo en multitud de ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial (también antes, durante la Guerra Civil Española), cambia algo más que un recuerdo en color o blanco y negro. Aunque no medien más de 25 años, entre unas imágenes y otras la guerra cambió.
Según las estadísticas, a finales del siglo XIX, cuando las guerras se dirimían entre ejércitos regulares en el campo de batalla, se calcula que nueve de cada diez víctimas eran militares. Esta proporción se invirtió a lo largo del siglo XX, de forma que poco a poco el número de víctimas entre los no combatientes era cada vez mayor. En la actualidad, de cada diez víctimas tan sólo una es militar o combatiente, y ya hay quien asegura que la mejor forma de salvarse en nuestros días de las consecuencias de la guerra es ser militar. Por tanto, la población civil ha pasado de ser víctima de un conflicto a ser en la actualidad el principal objetivo en la mayoría de los conflictos en marcha. Por su relación, el ciudadano ha pasado a ser un valor estratégico y, con él, la ciudad se ha hecho todavía más vulnerable.
Bagdad (Irak) es uno de los casos más recientes que mejor puede ilustrarnos. Desde que el gobierno americano declarara oficialmente el final de la guerra, el número de víctimas no ha cesado, y es muy superior desde entonces al registrado durante el tiempo en que oficialmente la guerra todavía se consideraba como tal. La toma de Bagdad se había planificado como el objetivo necesario que pondría fin a una guerra, produciría un cambio de poder y automáticamente acabaría con el conflicto de manera gradual hasta desembocar en un proceso de paz. Todo estaba planeado según el guión que ha convertido estas guerras modernas en espectáculo televisivo, pero lo cierto es que la verdadera batalla continúa en el corazón de la ciudad, en sus barrios de consulados y embajadas, en los centros de mayor afluencia y en el corazón comercial. Una de las principales consecuencias es que sus ciudadanos son hoy más vulnerables que nunca a la violencia indiscriminada. Vivir hoy en Bagdad, como en Grozny (Chechenia), es un riesgo, porque la ciudad ya no puede ofrecer protección a sus ciudadanos.
Frente a los conflictos donde las partes encuentran en la ciudad su razón estratégica, aunque suene paradójico, hay otras ciudades que existen sólo porque el conflicto las justifica: las crea, las mantiene y en muchos casos desarrollan todo un sistema social cuya única razón es el propio conflicto. Paralelo en el tiempo a la guerra en Irak y no excesivamente lejos, en Darfur (Sudán), el conflicto se libra en un entorno rural, completamente diferente. Aquí la violencia masiva entre milicias progubernamentales y grupos armados de oposición se ha dirigido contra una población campesina a la que se ha desposeído de sus tierras y de sus casas, forzándola a abandonar el ganado y el resto de sus escasos recursos. En total, dos millones de desplazados que huyen del terror de la guerra en busca de la única posibilidad que tienen de sobrevivir: agruparse en torno a pequeñas concentraciones de población donde las organizaciones de ayuda internacional pueden llegar a proporcionarles asistencia. Así, de la noche al día, un poblado de apenas un millar de habitantes puede convertirse en una nueva ciudad de extensión inabarcable. Son campos de miles, incluso cientos de miles de desplazados, donde también, de la noche al día, se tienen que organizar los servicios básicos para que las condiciones de higiene y salud, y la falta de alimentos o refugio no generen una catástrofe mayor a las propias consecuencias del conflicto. Son nuevas ciudades que nacen como consecuencia del conflicto, de la persecución y de la huida, y que se establecen en torno a la ayuda.
Poco a poco, la vida en estos campos de refugiados y desplazados se va organizando como cualquier otra concentración de gente. A medida que se van cubriendo las necesidades básicas de supervivencia, las relaciones sociales y comerciales van apareciendo poco a poco. En Occidente, donde la realidad de los campos queda habitualmente lejos, mucha gente sigue sorprendiéndose cuando comentas que en el interior hay «hoteles» - que, por supuesto, no tienen nada que ver con los estándares que nosotros manejamos -: unos metros cuadrados sobrantes en una tienda de campaña sirven para alojar a gente que viene de visita, o que frecuenta el campo cuando ya se han establecido otro tipo de necesidades. Los campos empiezan a desarrollar vida propia, primero servicios básicos, que cada una de las personas presta en función de sus capacidades, y progresivamente se van convirtiendo en una nueva urbe, con sus líderes locales, sus calles y negocios. Son nuevas ciudades, monstruos construidos como refugio temporal, que en muchos casos acaban configurando una nueva población que permanecerá en el tiempo.
En medio de todos estos conflictos, la acción humanitaria juega un papel primordial, no sólo proporcionando asistencia, sino también procurando proteger los derechos de las víctimas y crear lugares donde haya ciertos espacios de humanidad en medio de la barbarie. La acción humanitaria nace con el mundo viejo, el de las batallas entre ejércitos, con el único objetivo de paliar el sufrimiento innecesario de las víctimas en el campo de batalla. Su función también ha cambiado, adaptándose a estos nuevos retos y reivindicando espacios de seguridad para aquellos que huyen de la tragedia. A finales de los sesenta, con la desaparición de las economías nacionales hacia una economía global, la guerra, en general, dejará de librarse por la posesión del territorio. La preocupación principal de los estados será interior, y en el mundo de la descolonización la batalla se librará por el control de los recursos y la economía. Es una época caracterizada por nuevas guerras basadas en la identidad y cuya estrategia militar utiliza el desplazamiento de la población y la desestabilización, con el fin de deshacerse de aquellos cuya identidad es distinta y fomentar el odio y el miedo. En este marco, la neutralidad ya no implica necesariamente silencio, y se hace imprescindible utilizar la fuerza de la opinión pública para movilizar el poder político y poner fin al sufrimiento innecesario. Así nace el «sinfronterismo».
Nuestro siglo, el XXI, ya es el de la guerra total, tanto por la capacidad de las modernas armas de destrucción como por lo que concierne a toda idea de preservar a los civiles. Desde la responsabilidad como humanitarios, ¿cómo asumir la protección de las víctimas en este nuevo entorno más allá de adecuar la asistencia a los nuevos retos? Es probable que lo que tengamos que hacer demande un ejercicio valiente como entonces, y evitar el sufrimiento inútil de las nuevas víctimas requiera ahora proponer una nueva relación entre el poder y los ciudadanos, nuevas normas que regulen el conflicto y la ciudad.